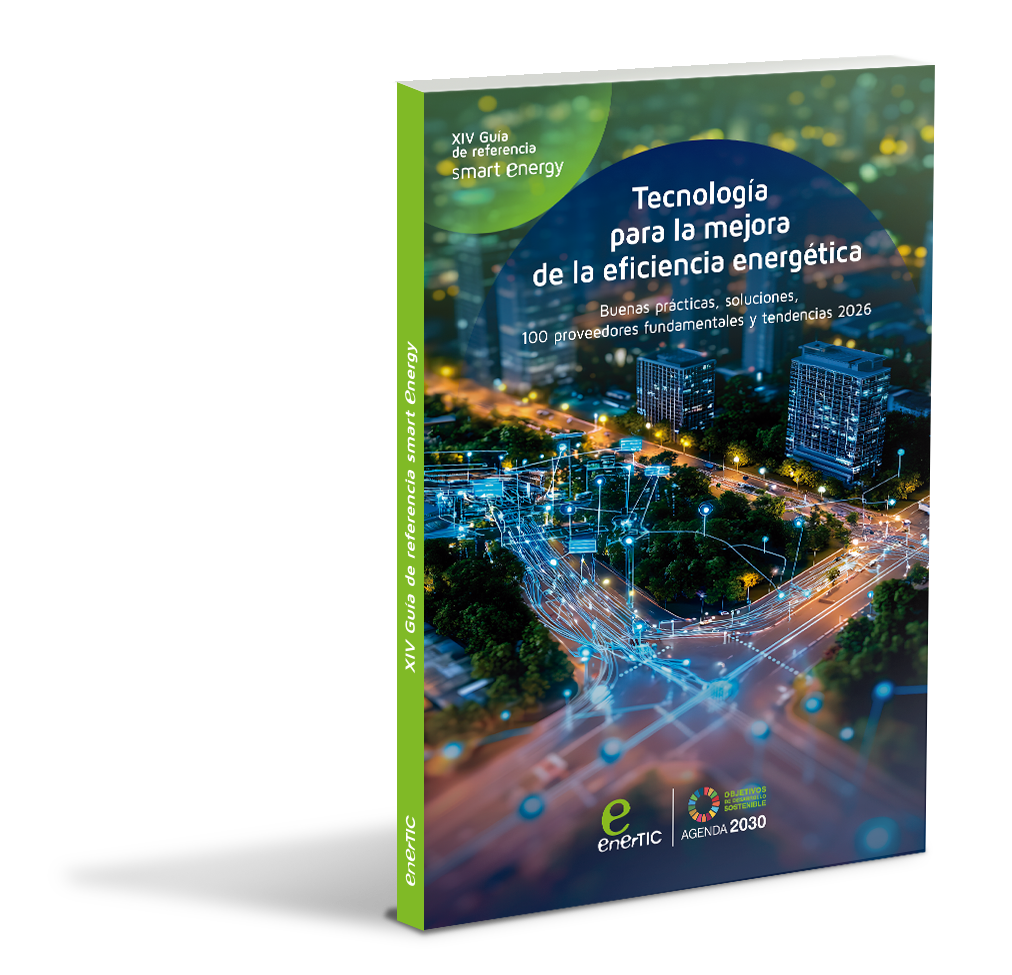Esta revolución debe ir acompañada de un compromiso firme con la eficiencia energética y la sostenibilidad, no solo como respuesta a las demandas regulatorias y sociales, sino como una oportunidad para repensar la manera en que producimos, innovamos y convivimos con nuestro entorno.
Diseñar soluciones con impacto real requiere fomentar la colaboración entre universidades, empresas y administraciones. La transición hacia modelos energéticos limpios, la creación de infraestructuras digitales resilientes y la formación de talento especializado son pilares del futuro. No se trata solo de adoptar nuevas tecnologías, sino de liderar un cambio cultural donde conocimiento, ética y sostenibilidad sean el núcleo de cada decisión.
España cuenta con una producción científica de altísima calidad e impacto mundial, pero aún presenta una brecha entre ciencia e innovación. Mejorar la transferencia de conocimiento exige fortalecer los vínculos entre universidades, empresas e inversores, impulsando la creación de nuevas start-ups y proyectos de base tecnológica. Los datos del informe MWCB reflejan el crecimiento sostenido de las spin-offs Deep Tech en sectores estratégicos como TIC, salud, energía, materiales avanzados o robótica. Estamos en el camino correcto, pero debemos perseverar para transformar la excelencia científica en innovación y prosperidad sostenible.
Desde su perspectiva, ¿quién está impulsando más el cambio en sostenibilidad, las políticas, el mercado o la tecnología? ¿Cuáles son los mayores obstáculos?
El cambio en sostenibilidad está impulsado por una combinación de factores, pero la tecnología emerge como el motor más dinámico, acelerando la transición gracias a innovaciones como la inteligencia artificial, las redes inteligentes y nuevos materiales. El motor de cambio está asociado a la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, las políticas públicas son cruciales para orientar la I+D+i, el mercado y establecer incentivos o regulaciones que garanticen un avance sostenible, mientras que el mercado responde cada vez más a la demanda social y de inversores por prácticas responsables. El desarrollo y el despliegue masivos solo se consiguen cuando el mercado y la tecnología convergen, lo que permite la adopción masiva y la reducción de costes.
Los principales obstáculos para la sostenibilidad incluyen la incertidumbre regulatoria, el alto coste inicial de las tecnologías limpias, la falta de financiación adecuada y las barreras administrativas para nuevos proyectos. Además, los desafíos en la cadena de suministro y la resistencia al cambio cultural siguen siendo retos significativos; sin olvidar la escasez de talento especializado, donde la academia juega un papel formativo fundamental. La colaboración público-privada y la inversión en educación y capacitación son esenciales para superarlos.
En 2030, ¿cómo le gustaría ver a España en términos de competitividad y sostenibilidad energética? ¿Qué rol deberían tener las empresas y las instituciones en alcanzar este objetivo?
En 2030, España debería destacarse como líder en competitividad y sostenibilidad energética, con una economía descarbonizada, una baja dependencia de combustibles fósiles y un alto consumo de energía renovable e innovación tecnológica. Los objetivos nacionales buscan reducir las emisiones en un 32%, que el 81% de la electricidad se genere con renovables y que se mejore la eficiencia energética en un 43%. Esto no solo posicionaría al país en la vanguardia de la transición energética europea, sino que también reduciría costes para hogares y empresas, impulsaría sectores tecnológicos, crearía empleo y mejoraría la calidad ambiental.
Por su parte, las empresas deben ser motor de cambio: invertir en energías limpias, digitalizar redes, implementar modelos de negocio innovadores y fortalecer la formación de talento especializado. El compromiso debe extenderse a cerrar plantas contaminantes, desarrollar el almacenamiento y el autoconsumo, y potenciar clústeres de colaboración para acelerar la innovación y la transferencia tecnológica. Esto requiere integrar la sostenibilidad en todas las decisiones estratégicas empresariales y adaptar los modelos a un sector fijo en cuanto a eficiencia y transparencia.
Sin embargo, las instituciones deben facilitar la regulación, fomentar la inversión, impulsar la investigación aplicada y liderar la coordinación entre los actores públicos, privados y sociales. Su papel es asegurar un marco estable, equitativo y ágil para acelerar la electrificación, el despliegue de renovables y la digitalización, impulsando la economía circular y la reducción de la dependencia exterior.
Por lo tanto, para afrontar este reto, la colaboración público-privada es esencial para cumplir con los compromisos climáticos y transformar el país en un referente internacional de transición energética justa, innovadora y competitiva. Estamos en el buen camino, pero todavía hay mucho por delante.
¿Cómo están afectando las nuevas fuentes de energía renovable y las tecnologías inteligentes al modelo de negocio en el sector de la energía?
Las nuevas fuentes de energía renovable y las tecnologías inteligentes están transformando profundamente el modelo de negocio del sector energético. La integración de fuentes como la solar y la eólica descentraliza la generación, permitiendo a los consumidores ser también productores, y obliga a las empresas a diversificar sus servicios y a adaptarse a un entorno más digitalizado y sostenible.
El almacenamiento de energía —mediante baterías avanzadas, como las de estado sólido o litio— es vital para gestionar la intermitencia de las renovables, mejorar la estabilidad de la red y facilitar el consumo flexible, lo que abre nuevas oportunidades de negocio y modelos de servicios energéticos. Los nuevos materiales, como la perovskita, el grafeno y los nanomateriales, están incrementando la eficiencia y la durabilidad, y reduciendo costes en paneles solares y sistemas de almacenamiento, acelerando así la transición energética y la competitividad industrial.
Las tecnologías inteligentes, como la inteligencia artificial, el IoT y las redes eléctricas inteligentes, optimizan la operación, el mantenimiento predictivo y la integración eficiente del almacenamiento y de las renovables, mejorando la toma de decisiones y reduciendo costes. Así, el sector evoluciona hacia modelos más flexibles, resilientes y sostenibles, con la innovación, la digitalización y el aprovechamiento de materiales avanzados como ejes del nuevo paradigma energético.
¿Cómo se está afrontando la descarbonización? ¿Cuáles son las barreras principales para implantar procesos más sostenibles?
En 2030, España debe aspirar a ser líder en competitividad y sostenibilidad energética, destacado por la descarbonización de su economía y la integración masiva de energías renovables e innovación tecnológica. Un factor clave para lograr estos objetivos es la investigación en nuevos materiales, que permite avanzar en la captura de CO₂, el almacenamiento avanzado de energía y la eficiencia industrial, acelerando la reducción de emisiones y potenciando la autonomía e inserción internacional de la industria española.
La respuesta tiene varias vertientes de interés. Desde la academia, observamos que la descarbonización industrial avanza por cuatro grandes vías:
i) eficiencia energética y digitalización como “no-regret”;
ii) electrificación del calor allí donde el gradiente térmico lo permite;
iii) sustitución de combustibles y materias primas (electricidad renovable, biomasa sostenible, hidrógeno como reductor en acería, e-feedstocks en química); y
iv) captura, uso y almacenamiento de CO₂ para procesos con emisiones de proceso (cemento, cal, amoníaco). En paralelo, crecen la circularidad de materiales (más chatarra metálica, menos clínker, rediseño de productos) y los mecanismos de mercado (contratos de compra de “materiales verdes”, CBAM en la UE) que empiezan a generar una demanda creíble.
Desde la perspectiva de la investigación, es destacable señalar que este año, el Premio Nobel de Química ha reconocido precisamente a materiales innovadores con gran potencial para la descarbonización, subrayando la centralidad de la ciencia en la transición energética y en la creación de nuevas oportunidades industriales y tecnológicas.
Para alcanzar ese horizonte, las empresas deben apostar fuerte por la digitalización, el despliegue de materiales y tecnologías limpias, el almacenamiento energético y la creación de modelos de economía circular, destinando inversión y talento a la innovación. Las instituciones públicas, por su parte, han de proveer un marco regulatorio ágil, promover la investigación aplicada, facilitar la colaboración público-privada y asegurar la estrategia de formación que dote al país de los profesionales necesarios para la nueva economía energética. Solo la colaboración estrecha entre la ciencia, las empresas e instituciones permitirá que España materialice todo su potencial competitivo y sostenible en la década.
Las barreras que más detectamos son, primero, económicas: CAPEX/OPEX altos frente a alternativas fósiles y la volatilidad del precio eléctrico, que cuestiona la viabilidad de electrificar o producir H₂. Segundo, tecnológicas y de infraestructura: madurez desigual (crackers eléctricos, ánodos inertes), incertidumbre a escala en CCUS y redes H₂/CO₂ aún incipientes. Tercero, de gobernanza: marcos regulatorios cambiantes, permisos lentos, métricas y certificaciones de huella poco homogéneas que dificultan la capacidad de un proyecto para atraer financiamiento de largo plazo. Y, por último, capacidades: falta de perfiles técnicos para operar nuevas plantas electrificadas, gestionar datos y diseñar la integración de procesos