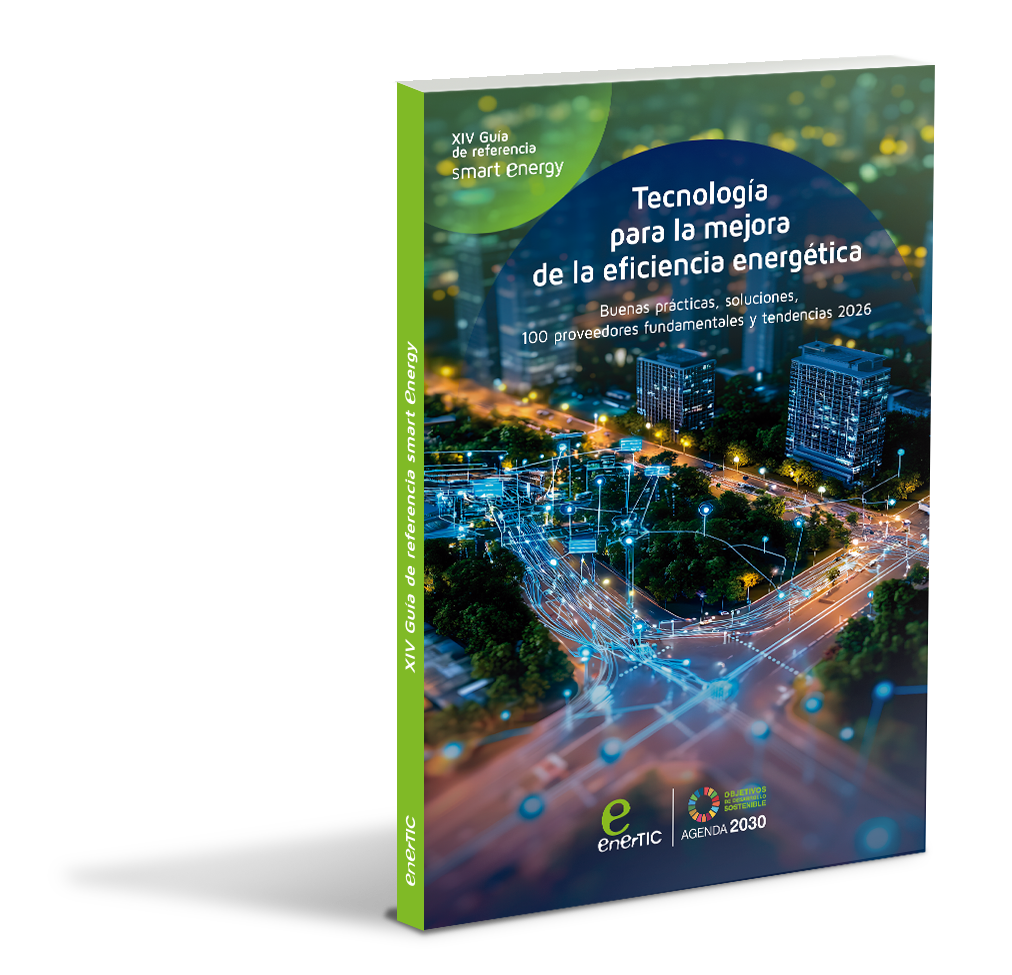La transformación digital y la sostenibilidad energética no son caminos paralelos, son una única vía hacia una gestión pública más eficiente y responsable, orientada al ciudadano. La tecnología es el principal acelerador para lograr ciudades más competitivas, limpias y, sobre todo, más humanas.
Mi experiencia confirma que la digitalización ha permitido pasar de modelos reactivos a modelos predictivos e inteligentes. Este cambio es crucial: la eficiencia energética deja de ser una mera obligación normativa para convertirse en una palanca estratégica de innovación, sostenibilidad y competitividad.
El éxito de los proyectos radica en la colaboración transversal entre sectores, empresas y administraciones, que es donde realmente se materializa la eficiencia.
Las tendencias más transformadoras, como los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial aplicada al tráfico, los gemelos digitales o las plataformas urbanas integradas, ya no son conceptos de futuro, sino herramientas de gestión presentes que multiplican la competitividad de las ciudades, generando un impacto directo en la calidad de vida de las personas.
La clave está en adoptar una visión holística y vincular la tecnología con la sostenibilidad y la competitividad. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología se pone al servicio de la ciudadanía, de la sostenibilidad y del bien común.
¿Qué proyecto reciente de su organización considera más innovador en eficiencia energética? ¿Qué papel desempeñaron las tecnologías y la colaboración entre sectores en su éxito? ¿Cómo están mejorando la eficiencia energética las nuevas tecnologías?
Uno de los proyectos más innovadores que nuestra organización municipal ha impulsado, y del que me siento especialmente orgullosa, es el contrato de gestión energética integral para el alumbrado público y edificios municipales suscrito con Ferrovial Servicios, que cubre los próximos 20 años.
Este proyecto reúne los tres ejes que para mí son clave en eficiencia energética: tecnología avanzada, colaboración público-privada y aplicación integral (infraestructura + operación/servicios). A continuación, explico por qué lo considero tan innovador, qué papel jugaron las tecnologías y la colaboración intersectorial, y cómo están mejorando las nuevas tecnologías la eficiencia energética en esta iniciativa y en general.
¿Por qué lo considero el proyecto más innovador?
Porque no se trata sólo de reemplazar luminarias antiguas por LED, sino de abordar de forma global la gestión de la energía de los edificios municipales y del alumbrado público en el municipio. Con una reducción del consumo energético global del municipio del 35 %, y del alumbrado público del 66 %.
Incluye, además, múltiples frentes tecnológicos simultáneos como son, la renovación de luminarias, instalación de paneles solares en edificios públicos, baterías de segunda vida para almacenamiento, puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Sintoniza perfectamente con los objetivos de sostenibilidad, digitalización y competitividad energética: integrar generación renovable + almacenamiento + redes inteligentes + servicios de operación externalizados.
Impacto estructural: al tratarse del alumbrado público y de edificios municipales, afecta al conjunto del municipio —no solo al sector privado— y establece un modelo replicable.
Que papel clave desempeñaron las tecnologías en este proyecto
La sustitución de luminarias tradicionales por LED de alta eficiencia, junto con un sistema de telegestión que permite la regulación del flujo, la monitorización de consumos en tiempo real ha reducido drásticamente el consumo del alumbrado. Lo cual es, una base firme de eficiencia.
Hemos instalado más de 1.400 paneles solares en edificios culturales, deportivos y administrativos. Lo que permite que parte del consumo de esos edificios sea de autoconsumo limpio, reduciendo así, la demanda de la red general.
En cuanto a las baterías de segunda vida, este es sin duda un elemento que considero realmente diferenciador: reutilizar baterías de vehículos eléctricos para almacenamiento en instalaciones solares municipales. Esto, añade capacidad de gestión de la generación renovable (por ejemplo, desplazar consumo, cubrir picos, mejorar resiliencia), y además aporta economía circular al reutilizar activos normalmente descartados.
La instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, por su parte, conecta la eficiencia energética con la transición al transporte limpio, lo que amplía el impacto.
Pero para esto, la colaboración entre sectores es la clave del éxito sin duda.
- Administración pública + empresa energética/servicios: El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aporta los activos, visión política y permisos; Ferrovial Servicios aporta experiencia técnica, recursos de inversión y capacidad de operación a largo plazo. Siendo este tipo de colaboraciones la que permite movilizar inversiones que el propio ayuntamiento quizás no podría asumir directamente en ese volumen.
- Industria tecnológica + movilidad + generación: No se trata únicamente de alumbrado y cambio de lámparas: implica fotovoltaica, baterías, movilidad eléctrica, sistemas de gestión energética, redes de datos / IoT. Esta interdisciplinariedad tecnológica exige de esa colaboración entre empresas de distintos perfiles.
- Ciudadanía / usuarios / concienciación: Si bien es un proyecto de infraestructuras, su éxito también depende de que los usuarios —tanto dentro de edificios municipales como en la vía pública— participen indirectamente en la cultura de eficiencia y movilidad sostenible.
- Financiación e incentivos públicos-privados: Además, un contrato a 20 años permite amortizar tecnologías, compartir riesgos, y traer innovación sin cargar completamente al presupuesto municipal de un solo ejercicio.
¿Cómo están mejorando la eficiencia energética las nuevas tecnologías?
Desde mi experiencia, la evolución tecnológica está permitiendo unas mejoras de eficiencia, que parecían imposibles hace solo unos pocos años. Por ejemplo:
- Monitorización en tiempo real y analítica avanzada: Gracias a sensores, IoT y plataformas de datos podemos conocer al minuto, en tiempo real, no sólo consumos, sino posibles pérdidas, anomalías… y esto nos permite actuar de forma proactiva. Lo cual no sólo reduce el consumo, sino las pérdidas ocultas cuando, por ejemplo, el alumbrado se enciende cuando no debe, o hay un exceso de flujo lumínico.
- Autoconsumo + generación local + redes inteligentes: Al combinar paneles solares en edificios municipales + almacenamiento + control inteligente, el edificio pasa de ser un simple consumidor para convertirse en un activo gestionable. Esto mejora la eficiencia ya que se reduce la necesidad de energía externa y anima a la optimización de la demanda.
- Movilidad eléctrica integrada: Los puntos de recarga, permiten reducir la huella energética del transporte, integra la demanda de vehículos en horas valle, e incluso utiliza los vehículos como respaldo en el futuro (vehículo-red bidireccional).
En definitiva, este proyecto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz junto con Ferrovial representa, a mi juicio, un ejemplo de cómo la eficiencia energética deja de ser una mera obligación normativa y pasa a ser una palanca estratégica de innovación, sostenibilidad y competitividad. La tecnología por sí sola no bastaría para esa diferenciación, sino que es la combinación de visión política, colaboración intersectorial, modelo de gestión y tecnología avanzada lo que marca la diferencia.
Como profesional, he podido comprobar que los proyectos que triunfan en el ámbito de la eficiencia energética son los que siguen estos principios: avance tecnológico + implicación política + operación y gestión de largo plazo + participación de los distintos actores. Y en este proyecto contamos con todos esos elementos.
¿Qué papel juega la digitalización en optimizar la gestión y distribución en las utilities? ¿Existen innovaciones clave que considere transformadoras?
La digitalización hoy en día es el centro absolutamente para las compañías del sector de las utilities —ya sea electricidad, agua, gas o servicio urbano— y con ello den un salto cualitativo en eficiencia, sostenibilidad y competitividad.
Por qué la digitalización importa tanto porque al digitalizar los procesos de gestión y de distribución, se consigue dar una visibilidad mucho más fina de la operación: desde la red de distribución hasta el consumo, pasando por el mantenimiento de activos. Esto nos permite pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva y optimizada. Por ejemplo, según un estudio de McKinsey & Company, la digitalización puede conllevar una reducción de los costes operativos de hasta un 25 % y mejoras del 20 -40 % en áreas como fiabilidad, seguridad o satisfacción del cliente.
Con la transición energética, con cada vez más generación distribuida, más consumidores que generan, más electro-movilidad, más flexibilidad de demanda, y redes que en muchos casos están envejecidas, la complejidad crece y por tanto la necesidad de estas herramientas digitales se vuelve ineludible.
Y desde el ámbito de la sostenibilidad, la digitalización nos permite reducir pérdidas, mejorar la eficiencia de consumo, y facilitar la integración de renovables y baterías, acelerando así la competitividad energética. En definitiva: todo esto no es solo una mejora operativa, sino un requisito que nos permite poder responder a los retos de hoy y del mañana.
Cómo: innovaciones clave que considero transformadoras
Hay varias tecnologías y enfoques que, en mi opinión, marcan un antes y un después:
- Medición avanzada + redes inteligentes (smart metering + smart grid)
- Los contadores inteligentes (smart meters) y la infraestructura de medición avanzada (AMI) permiten captar datos de consumo en tiempo real, comunicar lectura, detectar anomalías, y habilitar servicios que den esa flexibilidad a la demanda.
- Por su parte, las redes inteligentes (smart grids) habilitan una gestión más dinámica de la distribución, incluyendo flujos bidireccionales de energía, integración de renovables, etc…
- En mi caso pongo el foco en la implantación de contadores inteligentes, la telemedición o el despliegue de sensores, lo cual nos ha permitido obtener datos que antes simplemente no existían.
- Gemelos digitales (digital twins) y analítica avanzada de activos
- Crear una réplica digital de lo que tenemos, ya sean transformadores, líneas, subestaciones, redes secundarias, que estén integradas con IoT, GIS, BIM, permite modelar escenarios, para anticiparse a posibles fallos, optimizar las inversiones y extender la vida útil de nuestros activos.
- En ese sentido, la clave es que no sea solo “digitalizar datos” sino “digitalizar decisiones”: es decir, que ese gemelo digital se convierta en una herramienta de simulación, planificación y optimización, que nos aportará un valor diferencial.
- Automatización de la distribución y el control inteligente (Advanced Distribution Automation – ADA)
- Sistemas que permiten operar con automatismos cada vez más sofisticados: detección automática de fallos, reconfiguración de la red.
- Esto hace que todo sea más flexible, resiliente y eficiente: ya que, si hay menos interrupciones, hay menos pérdidas y, por tanto, una mejor calidad de servicio.
- IoT/Edge + Cloud + convergencia IT/OT
- Sensores inteligentes distribuidos en distintos puntos que comunican en tiempo real o casi real, alimentados por plataformas en la nube o híbridas que gestionan los datos y ayudan en la toma de decisiones automatizadas.
Como concejal no considero la digitalización solo dentro de la utility, sino como parte de un conjunto, de un ecosistema (empresa, ciudad, ciudadanía, infraestructuras públicas).
Digitalizar no es solo implantar tecnología, sino cambiar el modo en el que pensamos y cómo operamos. Además, la digitalización siempre la enmarco dentro del objetivo de la transición energética y la competitividad sostenible. No es instalar sensores “porque toca”, sino instalarlos con un fin, para que estos permitan una mejor integración de renovables, reducción de pérdidas y mejorar la eficiencia energética global. En nuestro caso, promovemos que los procesos digitales estén alineados con los objetivos de neutralidad y eficiencia energética local, lo cual da un componente diferenciador frente a quienes lo enfocan solo en la búsqueda de una reducción de costes operativos.
La digitalización es el habilitador clave para la transformación de las utilities, especialmente en el momento en el que nos encontramos en el que todo cambia a gran velocidad. Para mí, como concejala en Torrejón de Ardoz, la clave está en conectar la estrategia de la utility con la estrategia local de ciudad, movilizar el talento, involucrar a la ciudadanía y asegurar que la innovación digital sirva tanto al servicio del ciudadano como al servicio privado.
¿Qué tendencias considera clave para avanzar en la sostenibilidad y reducción de emisiones en movilidad? ¿Cómo afectan estas tecnologías a la competitividad?
Las principales tendencias que considero clave no son independientes, sino que se entrelazan y refuerzan mutuamente. Por un lado, la sustitución progresiva de vehículos con motor de combustión por vehículos eléctricos (VE), híbridos enchufables o de pila de combustible es ya una realidad. Esta tendencia nos permite reducir las emisiones directas de CO₂ y contaminantes, especialmente en entornos urbanos.
La movilidad ya no solo se entiende como “tengo mi coche, lo uso”, sino como un conjunto de modos complementarios: el uso del transporte público, la bicicleta, los patinetes eléctricos que han entrado a formar parte de nuestra realidad y de una nueva forma de movilidad, los vehículos compartidos, o los servicios bajo demanda. Toda esto reduce el número de desplazamientos en vehículo privado, optimiza recursos y disminuye la huella energética.
Las Zonas de bajas emisiones (ZBE) y la infraestructura urbana adaptada. Las ciudades hemos tenido que establecer zonas donde solo puedan acceder vehículos con estándares muy bajos de emisiones, junto con una reordenación urbana en pro de favorecer al peatón, la bici, o el transporte público. Lo que hace unos años era deseable; hoy es un imprescindible si queremos cumplir con los objetivos climáticos y de calidad de aire.
La Digitalización, la conectividad e inteligencia de transporte. Esto es clave porque la tecnología es el habilitador que nos permite que todas nuestras demandas y tendencias puedan escalar de una forma que sea eficaz. Por su parte no basta con que haya Ves, es necesario que haya una red de recarga que sea abundante, fiable, integrada en la estrategia energética de la ciudad, lo cual nos va a asegurar que la movilidad sea realmente más sostenible, y no solo se va a quedar en cambiar el “tipo de motor”.
¿Cómo afectan estas tecnologías a la competitividad?
Yo diría que lo hace de una forma directa y profunda. Si gestionamos bien la transición a esta nueva movilidad, la competitividad de nuestro municipio, de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo se fortalece. Por ejemplo:
La electrificación de las flotas municipales reduce significativamente el coste por kilómetro, la dependencia del combustible fósil, los costes de mantenimiento, los costes asociados a emisiones y sanciones. Menores costes internos → mayor competitividad.
Un municipio que se percibe como avanzando hacia la movilidad sostenible, con unas infraestructuras modernas, un buen servicio de movilidad, y que sea foco en innovación digital, es más atractivo para empresas de alta tecnología, startups de movilidad, centros de I+D. Y todo eso genera empleo, cadena de valor, y por supuesto una economía más dinámica.
Para las empresas que dependen del transporte (paquetería, distribución, servicios), disponer de modos de transporte más eficientes, menos dependientes de congestión o combustible, más predecibles gracias a la digitalización, significa una mayor fiabilidad, menores tiempos de entrega y, por tanto, mejores márgenes.
Hoy en día, los ciudadanos valoran la sostenibilidad y las buenas prácticas. Una ciudad que se compromete con la movilidad, con la digitalización y las buena prácticas puede mejorar su “marca” institucional y atraer empresa, atraer turismo, comercio, servicios, y que todo esto a su vez genere un mayor dinamismo económico.
Las tecnologías permiten nuevos servicios que por su parte pueden convertirse en fuente de ingresos o ahorro para el municipio. Esto abre puertas a innovación, diversificación y resiliencia frente a los cambios disruptivos del mercado.
Estoy convencida de que, debemos trabajar desde todas las áreas, urbanismo, movilidad, y digitalización de una forma integrada, y no sectorialmente. La colaboración público-privada es esencial: el municipio no puede hacerlo solo, pero sí establecer marcos, facilitar infraestructuras, o liderar estándares.
Es fundamental que las tecnologías no se implanten sin un acompañamiento ciudadano, nuestros vecinos deben entender los motivos de las decisiones que tomamos, debemos hacerles participe y que vean en que se pueden beneficiar.
Debemos planificar a medio/largo plazo: por ejemplo, desplegar red de recarga, o las zonas de bajas emisiones, en cinco años o diez años debe formar parte de la normalidad, de nuestro día a día.
De esta forma no sólo promovemos tecnología, sino que la enmarcamos en una estrategia de competitividad local y sectorial, con visión de ecosistema: movilidad + energía + digitalización + servicios públicos + empresas.
Creo que la transición hacia una movilidad sostenible debe verse como una palanca estratégica para el desarrollo territorial, y no solo como una obligación medioambiental.
¿Qué impacto tienen las tecnologías de smart cities en la mejora de la sostenibilidad urbana? ¿Cuáles son los principales retos para las administraciones públicas?
Las tecnologías inteligentes urbanas están mejorando la eficiencia de los servicios, reduciendo los consumos y emisiones, e incrementando la calidad de vida de los ciudadanos.
Gracias a sensores IoT, a las plataformas de analítica de datos y los sistemas de control en tiempo real, los servicios urbanos pueden gestionarse de un modo mucho más eficiente. Estudios recientes ponen de manifiesto que las iniciativas de smart city pueden reducir el consumo energético urbano en torno al 25-30 %.
Las soluciones inteligentes, nos permiten monitorizar tanto la calidad del aire, como el tráfico, y todo esto lo que facilita son las actuaciones dirigidas a la reducción de emisiones y una mejora del entorno urbano.
Las tecnologías de gestión de tráfico, o de transporte público conectado, aplicaciones de movilidad, sensores de ocupación, todo ello contribuye a disminuir la dependencia del vehículo privado, a reducir atascos, por supuesto y muy importante también reducir las emisiones, y a ser más eficientes..
Las ciudades inteligentes que incorporan gemelos digitales, con sistemas predictivos que permiten mantener infraestructuras de un modo más fiable, y que indirectamente mejora la eficiencia, evita pérdidas de energía, y mejora la sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Al integrar plataformas digitales para ciudadanos, datos abiertos, se potencia una gestión más transparente y participativa, que ayuda a que la ciudad opere de una forma más sostenible y adaptada a las necesidades reales.
En resumen, las tecnologías de ciudades inteligentes transforman lo que antes era un servicio estático en un servicio dinámico, en el que cada infraestructura, cada vehículo, cada edificio o instalación pública está conectado, monitorizado, y gestionado para maximizar eficiencia y minimizar impacto.
¿Cuáles son los principales retos para las administraciones públicas?
Por mi experiencia, aunque el potencial es grande, las administraciones enfrentan varios retos estructurales, tecnológicos y culturales:
- Financiación y modelo de negocio. Implantar tecnologías IoT, plataformas de datos, redes de comunicación, sensores, implica una inversión inicial considerable. Para una administración local, esto puede suponer un riesgo o una barrera. Además, muchas veces faltan modelos de negocio claros que permitan amortizar la inversión. En nuestro caso, asegurar que la inversión tenga retorno (ya sea económico, social, ambiental) ha sido un factor clave a la hora de tomar decisiones.
- Interoperabilidad y estandarización de datos. Las tecnologías provienen de diferentes proveedores, con distintos estándares, silos de datos. Sin interoperabilidad, perdemos potencial de escala, emergen “islas de innovación” que luego no se integran.
- Capacidad técnica y gobernanza de datos. No basta con instalar sensores: hay que tener personal, unidades de análisis, estructura organizativa que pueda interpretar esos datos, para con esa información poder tomar decisiones, y mantener el sistema actualizado.
Esto nos ha supuesto tener que reforzar la capacitación interna, colaborar con proveedores tecnológicos, y definir roles claros en esa gestión de datos.
- Privacidad, ciberseguridad y equidad digital. El despliegue de tecnologías inteligentes puede generar preocupaciones de protección de datos personales, vigilancia, o brechas de seguridad.
Es también un reto el asegurar que todas las zonas del municipio se beneficien, de estos modelos y no sólo determinados barrios para no profundizar en la desigualdad.
- Cambio cultural y participación ciudadana. Las tecnologías solo funcionan si los ciudadanos participan, aceptan los nuevos servicios, y adaptan comportamientos. Y para cambiar la cultura urbana hay que esperar un tiempo, no es inmediato.
- Escalabilidad y mantenimiento. Muchas iniciativas quedan como pilotos aislados, y el reto es que pasen a escala, se integren en la operación diaria de la ciudad. También el mantenimiento de los sistemas (sensores, plataformas) requiere el uso de recursos continuos.
Para mí, el gran valor de las tecnologías de ciudad inteligente no reside únicamente en “instalar sensores” o “tener IoT”, sino en cómo se integran dentro de una estrategia de ciudad, energía, movilidad, urbanismo, servicios públicos, ciudadanía, y cómo la administración pone el marco, moviliza los recursos, articula la colaboración y asegura que el beneficio sea real para todos.
Apuesto por una visión holística, no fragmentada; por vincular tecnología a sostenibilidad y competitividad; y por entender que la sostenibilidad urbana es una ventaja estratégica, no solo un coste.
¿Cómo están adoptando los territorios inteligentes tecnologías para mejorar su sostenibilidad y calidad de vida de los ciudadanos?
La adopción de tecnologías por parte de los teritorios inteligentes se manifiesta en varios ámbitos concretos, que también estamos impulsado en el contexto municipal:
- Redes energéticas inteligentes (smart grids) y gestión de edificios. La implementación de contadores inteligentes, monitorización del consumo y regulación automatizada por ejemplo del alumbrado, ventilación, climatización de edificios públicos. Todo esto redunda en la reducción de consumos, mejora el confort y reduce costes para la administración.
- Movilidad inteligente. Aplicaciones de movilidad, sensores de tráfico, gestión dinámica de semáforos, plataformas multimodales que integran bicicleta, vehículo eléctrico, transporte público. Estos sistemas hacen la ciudad más ágil, que este menos congestionada y que sea un espacio más saludable.
- Gestión de residuos, agua y servicios urbanos. La colocación de sensores en contenedores de residuos para optimizar rutas de recogida; sistemas que sean capaces de detectar una fuga de agua; el riego inteligente en zonas verdes. Todo ello ayuda a reducir el impacto ambiental y a mejora el servicio que se les ofrece a los vecinos.
- Plataformas ciudadanas y participación. Dashboards de ciudad, apps de participación ciudadana, con servicios digitales municipales que permiten al ciudadano hacer trámites, recibir información sobre diferentes aspectos municipales ya sea la calidad de aire, movilidad, consumo energético, pero también la tramitación de incidencias o quejas o sugerencia que quieran hacer a su ayuntamiento. Eso mejora la calidad de vida de los ciudadanos, al hacer la ciudad más accesible, más conectada. Aquí nosotros arrancamos en enero con eAgora que es una aplicación que trata precisamente de esto, de poner al servicio de nuestros vecinos una app, un canal de comunicación con el ayuntamiento más directo y de esa forma ser más accesibles para nuestros vecinos.
- Planificación urbana basada en datos. Utilización de gemelos digitales, de simulaciones, para planificar el urbanismo, para prever zonas de desarrollo, para poder mitigar efectos de isla de calor, para optimizar redes de transporte, para poder planificar eventos y tomas decisiones en base a predicciones. Esto contribuye a que la ciudad sea más resiliente.
Voy a poner algunos ejemplos de como se traslada la ciudad inteligente al diseño urbano. Por ejemplo, el proyecto “Smartcity Málaga”, que fue iniciado con carácter de laboratorio vivo para redes eléctricas inteligentes, y logró una reducción del consumo energético de alrededor del 25 % y una disminución de emisiones de CO₂ en torno al 20 %. O en Graz (Austria) por ejemplo, en el distrito de Reininghaus se adoptó un modelo de energía local+ refrigeración+ calefacción inteligente en el que podemos ver que dos terceras partes del impacto ecológico están ligadas al sistema energético del barrio. (BioMed Central)
En un análisis reciente podemos ver que la correlación entre “smart city” y energía sostenible en ciudades europeas es cada vez más firme. (MDPI) Iniciativas como el portal de la European Smart Cities Marketplace destacan vídeos de ciudades como Múnich, Ámsterdam o Hamburgo que muestran soluciones replicables de movilidad inteligente, de energía renovable y distritos de energía positiva. (Smart Cities Marketplace)
En nuestro municipio estamos inspirándonos en estos ejemplos para estructurar un proyecto que combine un alumbrado público eficiente, una generación distribuida y almacenamiento, unido a movilidad y digitalización, con el fin de alcanzar ahorros y mejoras comparables.
¿Cuáles son las principales barreras para mejorar la eficiencia energética en infraestructuras IT?
Por mi experiencia con 20 años en administración local y foco en algunos de estos temas, las principales barreras que he identificado para mejorar la eficiencia energética en infraestructuras IT (centros de datos, redes, servidores, etc.). Y es importante considerarlas porque muchas veces los proyectos se obstaculizan no por falta de tecnología, sino por retos estructurales, organizativos y/o de gobernanza.
Principales barreras para la eficiencia energética en infraestructuras IT
- Alta inversión inicial y coste oculto del ciclo de vida. Sustituir equipamiento antiguo, optimizar refrigeración, virtualizar servidores, implantar sistemas de automatización, requiere de un capital significativo. Los costes iniciales son el principal obstáculo para las mejoras de eficiencia energética. Además, en muchas ocasiones se subestiman los costes operativos futuros o no se incluye la eficiencia como criterio clave en la adquisición del hardware o software (“¿cuánto consume realmente?”). Y por supuesto, en infraestructuras IT, la necesidad de alta disponibilidad y resiliencia encarece mucho las soluciones energéticas “óptimas”.
- Infraestructuras heredadas (“legacy”) y compatibilidad tecnológica. Muchas infraestructuras IT utilizan hardware, software o instalaciones de enfriamiento que no fueron diseñadas pensando en eficiencia energética, son infraestructuras que no permiten integrar nuevas soluciones energéticamente eficientes y hacerlo puede resultar complejo, costoso y arriesgado. La “inercia tecnológica” es, para mí, una barrera real.
- Falta de datos, monitorización y control granular. Para poder optimizar el consumo energético de infraestructuras IT es necesario contar con métricas precisas: carga de trabajo real, utilización de servidores, perfil de consumo, pérdidas de enfriamiento, etc. Si los datos no están disponibles, o el sistema de control no es fuerte, las mejoras se quedan en buenas intenciones. Por ejemplo, un informe de la Energy Efficiency Movement señaló que el 46 % de las organizaciones que reportaron barreras en eficiencia energética admitieron las grandes dificultades para recopilar datos de calidad, y está claro, que sin datos, no se puede dimensionar bien, ni planificar actuaciones, ni justificar las inversiones.
- Falta de competencias, formación y recursos humanos. Además, la eficiencia energética en IT no es un tema puramente de hardware: requiere conocimientos de arquitectura IT, virtualización, de redes, automatización, además de conocimientos energéticos. Y muchas de esas áreas carecen de personal especializado o de la formación adecuada. En el ámbito municipal o público, los equipos de informática o los que llevan los temas energéticos están separados, lo cual puede complicar la colaboración.
- Cultura organizativa y prioridad operativa. En muchas ocasiones, la prioridad sigue siendo la disponibilidad, fiabilidad y rendimiento IT, antes que la eficiencia energética. Los responsables pueden percibir que la reducción de consumo implica riesgo. Cambiar rutinas, procesos, hábitos operativos, implica un cambio de cultura que no siempre es fácil de llevar a ca.
- Evolución rápida de la tecnología y “obsolescencia”. Como todos sabemos, en TI la velocidad de cambio es alta: nuevos servidores, nuevos modelos de procesamiento, nuevas arquitecturas pueden hacer que lo que se instale hoy sea “viejo” mañana, y esto genera una percepción de riesgo mayor de cara a inversiones a largo plazo en eficiencia energética.
En resumen, para que la eficiencia energética en infraestructuras IT deje de ser una aspiración y se convierta en realidad práctica, es crucial reconocer que la tecnología por sí sola no es suficiente: las barreras suelen estar en la gobernanza, competencias, inversión, cultura organizativa y alineación estratégica. Mi experiencia municipal confirma que con voluntad política, modelos colaborativos adecuados y atención a estos aspectos estructurales se puede avanzar de forma sostenida.
Conclusión general
Durante mis más de dos décadas de servicio público, he comprendido que la transformación digital y la sostenibilidad energética no son dos caminos paralelos, sino una misma vía hacia una gestión pública más eficiente, responsable y orientada al ciudadano. La tecnología es hoy el principal acelerador para lograr ciudades más competitivas, más limpias y, sobre todo, más humanas.
La digitalización ha permitido pasar de modelos reactivos a modelos predictivos e inteligentes. Gracias a la sensorización, al análisis de datos y a la automatización, estamos consiguiendo que la energía y los recursos se gestionen con la misma precisión con la que se administra la información. Este cambio no es solo técnico: implica una nueva cultura organizativa, basada en la transparencia, la colaboración y el uso estratégico de los datos públicos.
El éxito, sin embargo, no radica únicamente en la innovación tecnológica, sino en la colaboración transversal entre sectores, empresas y administraciones, que es donde realmente se materializa la eficiencia.
En el ámbito de la movilidad sostenible y las smart cities, observo una convergencia clara: los datos, la energía y el espacio público están conectados en un mismo ecosistema urbano. Las tendencias más transformadoras, como son los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial aplicada al tráfico, los gemelos digitales o las plataformas urbanas integradas, ya no son conceptos de futuro, sino herramientas de gestión presentes que multiplican la competitividad de las ciudades. Y lo hacen generando un impacto directo en la calidad de vida de las personas.
No obstante, soy plenamente consciente de que esta transición no está exenta de desafíos. La eficiencia energética en infraestructuras IT, la interoperabilidad de sistemas, la ciberseguridad o la falta de estandarización siguen siendo barreras significativas. Pero también creo firmemente que son retos de oportunidad: cada obstáculo técnico nos obliga a repensar nuestros modelos de gobernanza, a fomentar la formación de nuestros equipos y a avanzar hacia un liderazgo público más innovador y más ágil.
De cara al futuro, mi visión es la de una administración energéticamente eficiente, digitalmente conectada y socialmente inclusiva. Aspiro a que Torrejón de Ardoz, y por extensión nuestras ciudades, se consoliden como referentes europeos en sostenibilidad urbana, aplicando tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar la vida de las personas y fortalecer la resiliencia de nuestros territorios.
Porque la verdadera transformación no ocurre cuando instalamos sensores o cambiamos luminarias, sino cuando logramos que la tecnología se ponga al servicio de la ciudadanía, de la sostenibilidad y del bien común.